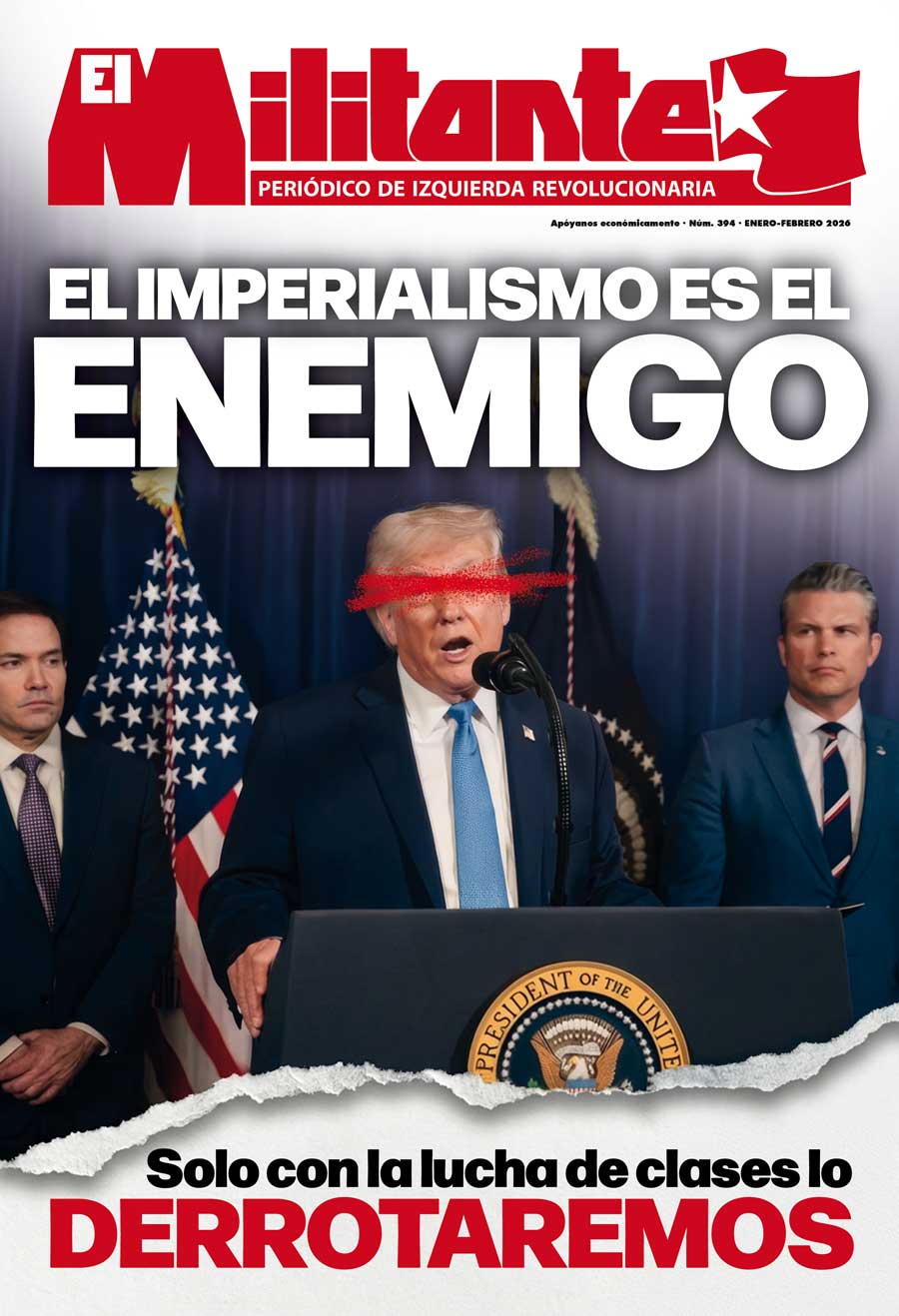Llevo una semana intentando escribir acerca de lo que ha pasado pero me cuesta encontrar las palabras. No es fácil pensar en la muerte de una niña. Y mucho menos pensar que quizá podía haberse evitado. Tampoco son fáciles las soluciones por más que ahora algunos lo crean. Sé de lo que hablo. Yo también sufrí bullying, pero por suerte, pude superarlo.
Aún recuerdo las palabras lacerantes: paella, eres una paella. Por entonces yo no podía ni mirarme al espejo. Era tal el dolor de esas palabras que ir al colegio se convirtió en algo parecido a una ruleta rusa. Y tú deseabas que le tocara a otro: al maricón, al cuatro ojos, a la gorda. Pero un día te tocaba a ti. Y ese día querías morir. Quizá ese día morías un poco. Nadie lo sabía porque lo vivías con vergüenza, como si en parte tuvieras un poco de culpa, por no ser normativa, por no saber defenderte o por no ser como ellos.
Por suerte el acoso acababa al salir del cole. Mi bici, mi deporte y mi naturaleza eran mi refugio. Conseguía entonces respirar. Olvidarme del dolor, la rabia, la injusticia.
Ese dolor reaparece cada vez que se presenta un nuevo caso. Y puedo ponerme en la piel de esa niña. Y puedo imaginarme lo que debe ser no poder encontrar un refugio seguro porque el acoso te persigue las veinticuatro horas del día. No da tregua. Está en ese dispositivo que extiende hasta límites inimaginables la burla, el insulto, las mal llamadas bromas pesadas.
Y ahora toca pensar en las soluciones. Porque no es la primera y quizá no sea la última. Y es ahí donde aparecen los expertos de calle, con soluciones milagrosas que casi siempre pasan por castigar con castigos ejemplares a los acosadores, olvidando que también ellos son adolescentes que quizá un día fueron acosados y que van a cargar toda su vida con un enorme peso. O quizá pongan el foco en los maestros que no estuvieron atentos, obviando que el acoso jamás se produce delante de ellos.
No somos conscientes de que la escuela es un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que ha normalizado el insulto, la burla, la mentira, el disfemismo como formas habituales de comunicación. La violencia en definitiva. Una violencia a la que muchos niños no saben hacer frente.
Hay que cambiar las dinámicas educativas. Educar no puede reducirse a trasmitir conocimientos. La escuela debería ser un lugar de encuentro en el que los alumnos aprenden no sólo a realizar ecuaciones o definir sintagmas, sino también a ser personas, ciudadanas del mundo. Y para eso hace falta tiempo, no solo para dar clase sino para poder conocer la realidad de cada alumno, de ahí la importancia que los maestros damos a las ratios.
Formación, espacio y tiempo para que los profesores puedan conocer y actuar frente a dichas realidades. Hace falta inversión en equipos multidisciplinares que puedan apoyar la diversidad del alumnado. Psicólogos y otros profesionales que sepan detectar a tiempo las necesidades de los niños y adolescentes. Hacen falta lugares seguros en los centros en el que los niños puedan expresarse sin miedo. Hace falta educación emocional no solo de los alumnos sino de la sociedad en general.
Se lo debemos a ella y a todos los niños y adolescentes que sufren. Y nos lo debemos a nosotros mismos como sociedad que desea una vida y un futuro mejor.